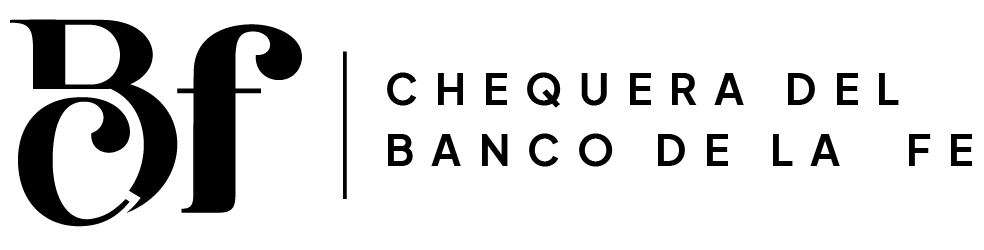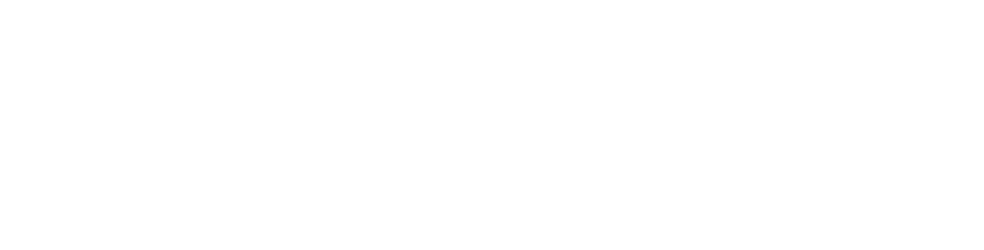Charles Spurgeon vivió gran parte de su ministerio bajo el peso de un sufrimiento físico constante. La gota crónica y los problemas renales no fueron episodios aislados, sino una condición persistente que afectó su cuerpo durante décadas. Lejos de ocultar esta realidad, Spurgeon la confesó con notable franqueza: “Mi cuerpo es un huésped muy pobre para mi alma”. Estas dolencias no solo limitaron su actividad pública, además lo condujeron a prolongados periodos de aislamiento, silencio y profunda reflexión, donde el dolor se volvió un compañero habitual de su vocación pastoral.
Sin embargo, su enfermedad no debilitó su compromiso ministerial; por el contrario, lo profundizó. Spurgeon comprendía el sufrimiento no como un obstáculo accidental, sino como una disciplina providencial. En una de sus reflexiones más conocidas afirmó: “Las aflicciones son los mejores libros en la biblioteca del predicador”. Desde esta convicción, continuó predicando, escribiendo y pastoreando, muchas veces con un cuerpo exhausto, aunque con una fe templada por la experiencia real del quebranto. Su teología no fue construida desde la comodidad, más bien desde la tensión entre la promesa divina y la fragilidad humana.
Así, la figura de Spurgeon nos presenta una espiritualidad que no evade el dolor, sino que lo integra a la vida de fe. Su testimonio enseña que el ministerio cristiano no florece únicamente en la fortaleza, sino también en la debilidad sostenida por la gracia. Y cuando su cuerpo ya no podía sostenerlo, su fe seguía hablando: una fe que aprendió a caminar lentamente, apoyada en el bastón de la esperanza, hasta descansar, finalmente en Aquel que hace morada incluso en el sufrimiento.